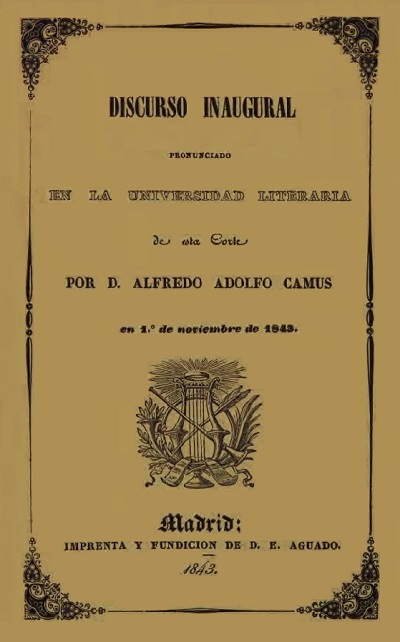
Discurso inaugural
pronunciado para la solemne apertura
del curso de 1843 a 1844
en la Universidad literaria de esta Corte
el día 1º de noviembre del presente año de 1843
por Don Alfredo Adolfo Camus,
Catedrático de Literatura.
Poderoso auxilio para los gobiernos han sido con frecuencia las universidades.
Madrid 1843
Imprenta y Fundición de D. E. Aguado
Impresor de la Universidad.
Excmos. Señores:
La severidad del reglamento me impone hoy la obligación de llevar la palabra en nombre del Claustro de la insigne Universidad de Madrid para inaugurar el entrante curso de 1843 a 1844; obligación honrosa, pero desproporcionada a las fuerzas de un profesor novel, que aspirando todavía a los altos grados académicos, siente la diferencia que media entre la no difícil tarea de hablar a dóciles alumnos, y el peligroso empeño de dirigir ahora su voz a tan respetable concurso de personas eminentes en todos los ramos del saber, entre las cuales observa con veneración y temor a sus maestros y a sus futuros jueces.
Para ahora y para entonces necesito de la indulgencia de todos: yo la reclamo y cuento con ella, pesaroso únicamente de no poder en esta solemne ocasión ofrecer un alarde de mis pobres estudios, dominado como me hallo por una impresión que excita mi entusiasmo y sensibilidad más bien que las fuerzas de mi ingenio.
Sí: al verme yo, si bien por un breve momento, intérprete del primer cuerpo universitario de la monarquía, siento que mi espíritu se eleva, que mi imaginación se agranda, que los objetos de mi culto juvenil adquieren dimensiones sublimes; y ya desde esta cátedra me figuro abrazar las glorias pasadas y el brillante porvenir de las ciencias en España. Yo apenas he alcanzado aquellos días en que, arrebatada la juventud por un acelerado movimiento intelectual, acudía presurosa a las antiguas fuentes del saber, que en varios puntos habían abierto a porfía las liberalidades de los reyes, el celo de la Iglesia y la solicitud de los procuradores de las ciudades. He conocido sí y estoy viendo todavía admirables restos de aquella época de gloria literaria; pero cuando mi edad, alentada por una vocación irresistible, acudía a ser partícipe de iguales beneficios, encontré cerradas las puertas del templo de la sabiduría, porque un gobierno suspicaz, temeroso de la propagación de las luces, había resuelto mantener en la ignorancia a esta juventud generosa, cuya impaciencia aumentaba a proporción de los obstáculos que a sus nobles deseos se oponían. Yo recuerdo con patriótica ternura a una Reina heroica, cuyo primer acto de gobierno fue el franquear a todos el antes vedado campo de la inteligencia; y cuando después de tantas vicisitudes, luchas y perturbaciones, veo a su excelsa hija a la víspera de empuñar el cetro de paz y de ventura que la Providencia le tenía destinado, me imagino ser el nuncio de una nueva era de ilustración, que ha de restituir a nuestra patria su antiguo asiento y primacía entre las naciones más cultas del universo.
Ya lo que antes hasta cierto punto podía considerarse como mera gala y atavío, o cuando más como patrimonio de algunos pocos, pues pocos eran los que tenían a su cargo el alto regimiento de la república, ha venido a ser una necesidad, y necesidad para muchos, desde que, entregados a la pública discusión los más elevados principios, sus más delicadas aplicaciones y los más grandes intereses de la sociedad, ejercen todos los ciudadanos moderada influencia en los negocios procomunales. De aquí procede la solicitud con que el Gobierno ha procurado, entre las angustiosas atenciones de lo presente, preparar un inmenso porvenir, estableciendo un sistema armónico en las enseñanzas generales y especiales, ordenando sus varios grados, sustituyendo la utilidad al caprichoso y anticuado privilegio, y haciendo que el pasto intelectual sea nutritivo, variado y provechoso para el mayor número.
A esto debemos el hallarnos reunidos en este sitio después de la traslación a Madrid de la insigne universidad de Alcalá, monumento glorioso de aquel varón de vasta comprensión y fortaleza de ánimo, honra de su patria y de su siglo, del gran cardenal Jiménez de Cisneros. Afecciones de la infancia le hicieron preferir el pueblo donde había seguido sus primeros estudios, en ocasión en que, careciendo de capital constante el imperio español recientemente constituido sobre más anchas bases, la villa de Madrid ofrecía pocas ventajas para su grandioso pensamiento. Pero variada por la acción continua de más de tres siglos la importancia relativa de una y otra localidad; colocada en este recinto la sede del Gobierno y el concurso de los grandes poderes; llamada a él la afluencia de los hombres eminentes en todos los ramos y los grandes depósitos inanimados de instrucción; modificado por otra parte el aspecto y el fin de las ciencias que fueron antes casi del todo especulativas, tiempo era de que obrase entre estos grandes cuerpos la ley universal de la atracción, y volviese Madrid con más motivo a ser “madre de ciencias” según la interpretación que a su nombre han dado algunos etimologistas.
El establecimiento de la antigua universidad de Alcalá, de cuyo clarísimo origen nos gloriamos, coincidió con otra época de renacimiento, en que la política, las bellas artes, los conocimientos humanos, las comodidades de la vida y la entera máquina social en todas sus relaciones sufrieron una feliz revolución. Tres siglos habían transcurrido desde que la sabia Salamanca empezara a ejercer sobre el mundo civilizado la autoridad de sus decisiones; pero ya cuatrocientos años antes la Universidad de París, digna concepción del genio absorbente y organizador de Carlo-Magno, había señalado otra época de regeneración y sobrevivido a la división del grande imperio, como el único monumento que perpetuaba en la interminable carrera de la humanidad la memoria del gran paso dado hacia la moderna civilización.
Tardíos fuimos a la verdad los españoles en dar a los estudios aquella pomposa organización que parece estar vinculada en el nombre de UNIVERSIDAD. Antes de la invasión de los árabes la instrucción pública no había entrado todavía en ninguna nación de Europa como parte del sistema administrativo, y la enseñanza hubiera permanecido por largo tiempo reducida a la condición privada, si una religión divina, que sin destruir el sentimiento de la individualidad, poderoso móvil de las acciones humanas, había introducido aquella fraternal comunicación y misterioso magnetismo de las almas, no hubiera venido a suplir la falta de los hombres, y no hubiese revelado una verdad desconocida, de que después se apoderó la sociedad civil, imponiéndose el deber de instruir y adoptándolo como base de magníficas instituciones. La ciencia, refugiada en el silencio de los claustros, no quedaba allí estéril, sino que se propagaba como una santa tradición; las Catedrales abrían escuelas, de que resta todavía un débil recuerdo en la denominación de ciertas dignidades. De otra manera sería imposible explicar cómo en la barbarie de los tiempos, en la ausencia de los medios de rápida reproducción, que hasta más adelante no se descubrieron para cambiar la faz del globo, podían haber aparecido aquellos varones doctísimos que compilaron el Fuero Juzgo, que fundaron sobre bases admirables la disciplina de la Iglesia española, y que sostuvieron empeñadas controversias entre la fe y el error; puntos luminosos esparcidos en medio de las tinieblas que envolvían la Europa. Imposible era, repito, que la vasta doctrina necesaria para tamaña obra se hubiese aprendido en aisladas elucubraciones; imposible que la unidad de las creencias entre los católicos, y el proselitismo de los sectarios de Prisciliano, se labrara sin una comunicación y comercio de ideas adquiridas desde la juventud y trasmitidas por maestros de grande autoridad. El hecho es que la rusticidad goda, ya fuese por lo benigno del clima, ya por el roce con la decadente cultura del imperio, se pulió mejor en España que en cualquiera otra región; y si no hubiera sobrevenido por el lado opuesto otra irrupción espantosa que todo lo arrolló, oponiendo un nuevo obstáculo a los progresos de la humanidad, no hay duda en que en este extremo del continente conocido se hubieran recogido y rehecho del primer trastorno las fuerzas intelectuales que habían de reconquistar la perdida ilustración.
Tales fueron los efectos de la invasión sarracena; que empujando hasta los escabrosos confines del territorio la independencia española, ahogó todo sentimiento que no fuese el de la resistencia material, y en su violento choque fraccionó el país en tantos estados, que ya sólo el recuerdo quedaba de la antigua nacionalidad. Evidente es, Excmos. Señores, que en aquel incendio no podían menos de perecer las semillas del saber que iban a germinar a beneficio de la paz, y del irresistible ímpetu interior que conduce a la humanidad por el camino de su progresiva mejora. Esta calamidad sin embargo tuvo más adelante alguna compensación, porque suavizados por la victoria los primeros furores de la tremenda arremetida, los árabes trajeron sus artes para aclimatarlas en sus nuevos dominios. Desde entonces contemplamos la lucha entre dos civilizaciones distintas en su origen, ambas poderosas por sus medios; una de ellas triunfante, pero, según observa con tino singular uno de nuestros más apreciables escritores{1}, adherida siempre a un sistema de inmoble despotismo y nulidad política, incapaz de mejoras en el orden social, y llevando dentro de sí misma el germen de su destrucción : la otra por el contrario abatida, desconcertada por el golpe terrible que había recibido, pero con una fuerza de vitalidad perpetua, con una tendencia irresistible, que puede ser comprimida por algún tiempo pero jamás aniquilada, hacia el progreso indefinido en el orden intelectual y moral. He aquí el secreto de aquel efímero esplendor con que lució la España para las ciencias bajo la dominación arábiga; esplendor eclipsado después, tan luego como faltó la circunstancia del ejemplo, de la emulación y de la benéfica influencia de nuestro cielo. Aquí por primera vez los príncipes de aquella nación abrieron a sus expensas escuelas públicas a la juventud estudiosa; por aquí se introdujeron en Europa vertidas a otro idioma las obras admirables de la docta antigüedad; aquí se formaron aquellas academias que suponían un grado de ilustración superior al que poseían entonces los demás países.
Entretanto nuestros padres, empeñados en la noble empresa de sacudir el yugo extranjero, no descuidaron la propagación de los conocimientos. Cuántos estorbos se opusieron a su noble propósito, cuánto esfuerzo fuera necesario para vencerlos, es cosa fácil de concebir. Pero la acción era espontánea y general. Los trovadores de nuestras provincias, derramados en ambas vertientes de los Pirineos orientales, fijaban aquella lengua hija primogénita de la latina, y en ella preludiaban los magníficos acentos del Dante y del Petrarca: la lengua castellana balbuciente todavía, preparaba la vulgarización de los más altos conocimientos, recónditos hasta entonces al común del pueblo. El amor a las ciencias y a las artes del ingenio penetraba por las masas y se elevaba hasta el trono, dando inmortal renombre a un rey de Castilla, que en sus Códigos, en sus Tablas y en sus Cantigas tomaba gran trecho la delantera a su siglo, que se afanaba por alcanzarle. Y al través de una guerra de setecientos años, perturbados además por frecuentes revueltas civiles, causa ciertamente asombro que la reacción civilizadora fuese poderosa hasta el punto de anticipar la fundación de las altas enseñanzas a la época del orden y de la integridad de la monarquía.
Los grandes servicios que a la ilustración general prestaron las universidades españolas, los varones distinguidos que produjeron, la autoridad que ejercieron en las cuestiones de mayor importancia, la consideración que justamente alcanzaron de los monarcas sus patronos, mejor que yo lo sabréis, Doctores sapientísimos, a quienes me es sensible en este momento haber entretenido con la repetición de ideas que os son tan familiares. ¿Qué podía yo decir de nuevo ante un concurso semejante? Harto habré logrado si algún tanto he podido interesar vuestro patriotismo con el rápido recuerdo de las glorias pasadas, y si algo oso añadir de lo que mi pecho siente sobre la futura suerte de los estudios universitarios, a cuya conservación y mejora somos llamados por el Gobierno de la nación.
Nos hallamos, Señores, entre un pueblo que, recién regenerado, participa por lo mismo de toda la impetuosidad juvenil y de toda la madurez de la experiencia y del escarmiento; entre un pueblo cansado de combatir, que necesita reposo y desea entregarse a más pacíficas tareas: hemos de iniciar en los altos misterios del saber a una juventud que ha de decidir dentro de poco sobre el destino de la patria y nos ha de juzgar a nosotros mismos. Cuanto las circunstancias nos favorecen, otro tanto es delicada e importante nuestra misión, otro tanto severa nuestra responsabilidad. Tenemos el ejemplo de nuestros mayores, que se hallaban un día colocados a la cabeza del movimiento intelectual: tenemos el ejemplo de los extranjeros, que, más prácticos en la senda de la juiciosa libertad, menos trabajados por la desgracia, nos preceden en muchos ramos de conocimientos, y es preciso ponernos a su nivel. Ya no basta como en otros tiempos dividir la vida del profesor entre aprender y enseñar: el estado de fecundidad artificial en que se halla la mente humana, la activa comunicación y cambio rápido de las ideas que aparecen, exigen que el estudio siga sin interrupción, y que sea doble la tarea del profesor. Mucho esperan de nuestros esfuerzos aislados, la patria que nos ha conferido este sacerdocio, los padres que nos confían sus hijos, los jóvenes que acuden ansiosos a recibir nuestra instrucción. ¡No defraudemos, Señores, tan legítimas esperanzas!
Pero debo también decir, que muy poco aprovecharían nuestros esfuerzos si no contáramos con la protección del Gobierno de S. M., que tan solícito se muestra para la propagación de la enseñanza en la extensa escala que marca las grandes divisiones y grados de los conocimientos. Largo es el paso que se ha dado con los trabajos hechos y proyectados para reformar los estudios filosóficos, trabajos dignos de la época y del hombre de estado que los ha promovido y formulado, y dignos también de la gratitud de la Universidad. Pero ancho campo queda todavía para sujetar a un pensamiento fecundo y grandioso las diversas partes que forman el conjunto, y dar al cuerpo universitario aquella dignidad y prestigio que debe enlazar sus actuales triunfos con las venerandas tradiciones de tiempos remotos, y constituir una escuela española de formas características, que refleje el espíritu del país, y que oponga a las escuelas extranjeras una serie de nombres famosos en las ciencias y beneméritos de la humanidad.
No es para este discurso, ni para el que tiene la honra de pronunciarlo, indicar siquiera las bases de este suntuoso edificio nacional; pero sí me es lícito emitir desde este sitio mi humilde opinión particular, sí puedo sin pretensión de ninguna especie expresar un deseo que afecta gravemente mi ánimo, permitidme, Señores, saludar el día en que, elevada la Instrucción pública al rango que de derecho le pertenece en el sistema general de administración, forme el objeto de un ministerio todo paternal, que descargado de la balumba de negocios políticos, capaces por sí solos de abrumar la cabeza más firme, deje libre, expedita y sin distracción alguna la atención del sabio consejero a quien la Corona encomiende la dirección suprema de la generación que crece, plantel de las ideas que un día han de dominar. Entonces la acción del Gobierno sería continua, rápida, firme, autorizada con el sello de una perita especialidad, y la mejora de los estudios caminaría a la par de los adelantamientos del siglo y de las necesidades de la sociedad.
Poderoso auxilio para los gobiernos han sido con frecuencia las universidades, cuando a ellas han recurrido en cuestiones arduas para cuya resolución era necesario un cúmulo de conocimientos que difícilmente pudieran encontrar en otra parte. Recordemos que en tiempo de los Reyes Católicos la universidad de Salamanca fue consultada sobre el proyecto de Cristóbal Colón, cuando anunciaba un nuevo mundo a la incrédula Europa; que la de Alcalá fue consultada por el rey Don Carlos II cuando trató de otorgar el célebre testamento que debía abrir una nueva era y ascender al solio español una nueva dinastía. Y en nuestros tiempos las universidades de la docta Alemania, preguntadas sobre la legítima sucesión de Fernando VII, han dado un fallo a favor de la excelsa Isabel, preparando de este modo la opinión de las potencias del Norte, cuyas antipatías y escrúpulos habrán de ceder ante la autoridad de los doctos.
Puntos de alta importancia podrían ilustrar las universidades del reino, si el Gobierno tuviese por conveniente oír su voto para dar el último remate a la grande obra de la reforma cuyos cimientos están echados. La nación se halla todavía sin códigos que uniformen la legislación y la concilien con los principios reconocidos de justicia y con el estado actual de la sociedad; delicadas controversias de regalía y de disciplina tendrán que suscitarse probablemente para arreglar nuestras diferencias con la corte romana; y si, salva siempre la suprema sanción legislativa, se añadiese como garantía de acierto el dictamen de cuerpos tan respetables, infiérase el valor que adquirirían las resoluciones para ser firmes y acatadas por la opinión.
Hasta tal punto puede elevarse, en beneficio público y en gloria de la nación, la influencia de las universidades, si excitada la emulación y aprovechados los preciosos elementos que encierran, el Gobierno y los profesores a porfía emplean todo su conato en corresponder al grande objeto de esta clase de instituciones. Recobre España su preponderancia literaria; y supuesto que la sabiduría no cabe ya en los límites de los grandes estados, y se señalan puntos de reunión adonde acuden periódicamente los hombres eminentes de todas las naciones para comunicarse sus adelantamientos, hagámonos dignos de alternar con decoro entre los sabios, y mostremos al mundo que aquí también se enseña y se aprende: que podemos ser libres porque no somos ignorantes.
Y vosotros, jóvenes estudiosos, a quienes se abre este gran tesoro, coadyuvad a nuestros esfuerzos, pues la gloria vuestra ha de ser. Después de los trastornos de que ha sido testigo vuestra infancia, después de esta lucha de odios y divisiones, vais a ser partícipes de los bienes a costa de tanta sangre y lágrimas comprados, y a gozar de esta época de paz y fraternidad que vuestra anticipada prudencia hará duradera. Veréis como el estudio tiene bellezas capaces de cautivaros, y como el aprecio de vuestros conciudadanos compensará con usura vuestras fatigas, y seréis el ornamento de la patria que con la instrucción os da un nuevo ser. He dicho.
Madrid 1.º de noviembre de 1843.
——
{1} Tapia, Historia de la civilización española, cap. 14.
[ Edición íntegra del texto contenido en un opúsculo impreso sobre papel en Madrid 1843, de 16 páginas más cubiertas. ]
